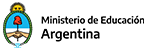Exactamente igual a ayer, igual al año pasado. Igual: con la misma risa, los mismos ojos salidos. Araña la vida rompiendo jarrones enjaulados, de arena engañosa y caliente. Tan caliente que quema las rodillas. El llanto no basta para espantar ardores típicos que persisten desde hace siglos en el lugar preciso en el que comenzaron a sentir (la hinchazón).
Sigue el paso: uno tras uno, dos, ocho. Termina y vuelve y, nuevamente, uno tras uno, dos, ocho. Y nuevamente, y nuevamente hasta desquiciarse de odio por tener pies (y boca que emita el número).
Sin piedad, se sumerge entre diablos volátiles (de esos que soñamos). Se zambulle nada en nada y es feliz. Penetra en la sala de laboratorios, en la sala sola, en la sala escondida del fondo a la derecha. Sube un escalón y luego otro, y dos y ocho y nuevamente. Y nuevamente tartamudea en pensamientos, retrocede mente nueva. No le gusta. Recorre el pasillo, entra a la secretaría y un cartel le devuelve su grito afanoso: “vuelva, vuelva, vuelva cuando quiera”. Con la misma risa, los mismos ojos salidos, da media vuelta, toma el peine fino del bolsillo trasero y lo escupe (meditando y concluyendo en su cabellera inmunda). Continúa moviendo sus extremidades hasta que logra salir.
Baja el cordón de la vereda. Ruidos, ruidos. ¡Los de hacía dos segundos eran tan similares! Semáforo verde, azul, amarillo. Muerte. Nueva muerte. Lo único no rutinario.
El auto corre carrera como de costumbre (el auto rojo, casi fosforescente). Es sabida la carrera del sábado a las quince, la de todos los sábados a las quince (en punto).
Sale del pasillo, camina: uno, dos, tres, cuatro, cinco. No lo puede creer. Mira al cielo o al semáforo y muerte. Muerte sola como toda muerte cada día a esa hora.
Julieta Sanchez